Share
Antigua leyenda del medio oriente
Caía el sol, como arrullándose detrás de la montaña. Y conforme se alargaba la sombra en el pueblo y velas palidecían tras las ventanas de las casas, la gente se preparaba para ir a dormir; todos menos el zapatero, que seguía martillo en mano, golpe tras golpe. Lo que parecía un día normal fue, sin embargo, en realidad muy diferente, porque precisamente ese día Dios bajó a la tierra.
A los mendigos la gente los reconoce y les huyen o los corren, pero luego aparecen otros quién sabe de dónde.
Así debieron pensar de aquel hombre mayor que llegaba al pueblo, personaje de pelo cano, la barba larga llena de polvo del camino, igual que sus ropas viejas que coleccionaban manchas. Usaba de bastón un palo que llevaba con la mano izquierda.
Caminó el anciano por una pequeña plaza donde el herrero y su mujer, que iban rumbo a su casa, se cruzaron con él y le saludaron con una inclinación de cabeza. Y por supuesto, jamás imaginaron quién era aquel viejo de andar chueco. No obstante la mujer sintió congoja al verlo pasar y es que el viejo no parecía fuerte como para pasar a la intemperie la gélida noche que se avecinaba.
A pasos lentos subió el anciano la calle siguiendo el ruido de los golpes de metal y madera que anunciaban la casa del hombre a quien iba a visitar. Lo encontró en el rellano de la puerta, una caja de zapatero entre las piernas, tomaba un formón para tallar la madera en que trabajaba. Era un hombre joven absorto en su trabajo, brillaba de mal humor.
– Qué felicidad encontrar que sigues aún trabajando -dijo el anciano-. Amigo, no he comido en varios días. Estoy cansado. Tengo una sandalia rota. ¿Me la pudieras arreglar por favor?, solo así yo podré seguir mi camino.
El zapatero levantó la vista, y malhumorado respondió en seguida:
– Eres tan pobre como yo. Me dirás que tengo un oficio, pero de nada sirve, porque la gente viene todos los días pidiéndome algo, me dicen lo mismo que tú. Todos son pobres, todos necesitan caminar. Y yo hago y hago favores. Doy y doy. Pero nadie nunca me da nada a mí.
-• Yo podría darte lo que tú quisieras -dijo el anciano.
– Seguro, hasta dinero, ¿no? -ironizó el zapatero.
-• El que pidas, puedo darte lo que quieras. Por ejemplo, ¿qué tal mil monedas de oro por tus dos piernas?
– ¿Qué dice usted?… el hambre y el cansancio le hacen delirar.
-• ¿No es suficiente dinero? -preguntó el mendigo.
– Sin piernas no hay quien se mueva o camine con libertad o quien vaya a hacer las compras.
Sin piernas hasta el trabajo sería recuerdo. Mira cómo uso las piernas para sostener la caja de zapatero. Sin piernas sería la mitad de lo que soy.
-• Mmm!, entonces -insistió el visitante-, que sea un millón por tus dos manos.
– Es lo mismo. ¿Con qué manos trabajaría? Mi mujer no sabe este oficio. Mis hijos son demasiado chicos. Sería como condenar a mi familia al desamparo.
-• ¿Y qué tal diez millones por tus ojos?
El zapatero se lo tomó a chiste. Cuando terminó de reír dijo: ‘‘Imagine un hombre que no puede ver lo hermosa que es su mujer o las caras de sus hijos, la hermosura de un atardecer, una flor, una mariposa…. ¿Qué sería de mí sin mis ojos?
-• Pues si tienes todos esos valores, entonces no eres tan pobre como dices ser -repuso el mendigo.
Sin decir más, el zapatero estiró el brazo para que el anciano le diera el zapato roto. Esta vez trabajó sonriente, de buenas.
Esta historia, lo mismo puede ser cómo un mendigo hizo al zapatero apreciar su vida o de cómo Dios consiguió que le arreglaran gratis una sandalia. El cómo la enfoque, depende de usted!
Comparte



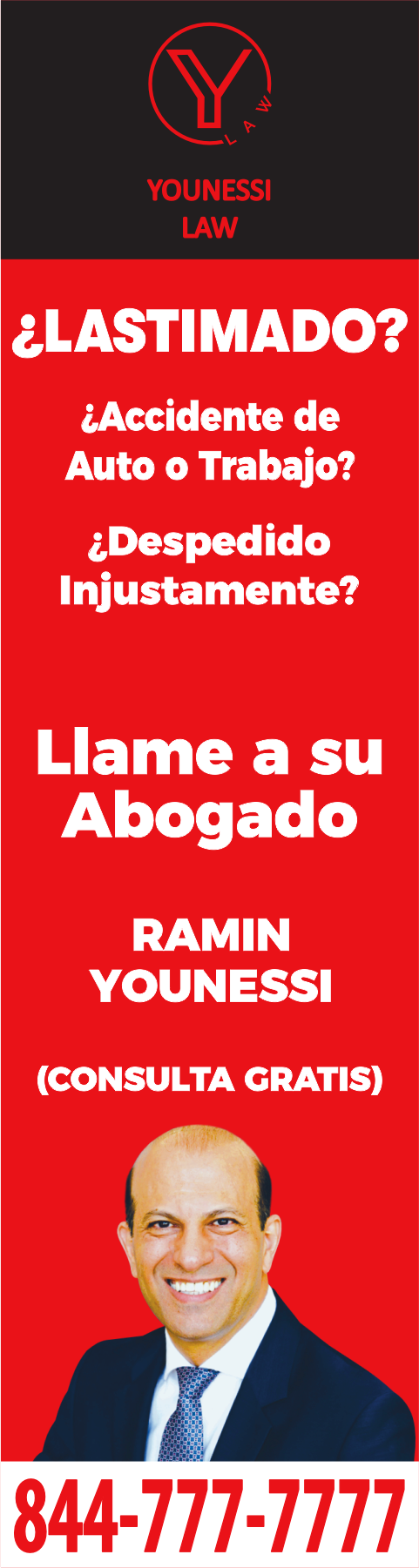
Siguenos en Redes Sociales
El Aviso Magazine El Aviso Magazine El Aviso Magazine