Share
(Leyenda de origen Árabe)
Eran un par de hombres caminando solos por el desierto saudí. Llevaban túnicas blancas, turbantes largos y rojos, iban cubiertos con ¨kirbs¨ del color de la arena. Beduinos a todas luces, les faltaba la caravana con esposas, niños y mercancías. Eran dos beduinos perdidos en el desierto.
Tres días antes había cesado una tormenta de las que parecían aliviar la furia de Alá. El viento había levantado la arena de modo que era imposible mirar allende el largo del propio brazo. La caravana beduina se había enterrado en prevención. Pero el viento inclemente movió la duna que eligieron por refugio, partió al grupo.
Para cuando los dos beduinos que cuidaban la retaguardia de la caravana pudieron trepar una cima para ver el horizonte, nada quedaba de aquel paisaje familiar que el viento había esculpido por años y meses. El mapa había cambiado. Sus amigos estaban ausentes, sus huellas se habían borrado.
Calculando su posición por el sol, dirigieron los pasos hacia donde debía estar un oasis. No ver la salvación del agua al tercer día era un mal síntoma. ¿Se habrían pasado de largo? ¿Habría desaparecido el oasis?
– El viento mueve dunas, no montañas ni cuevas -dijo el mayor de los beduinos, un hombre mayor de treinta, de larga barba rizada.
— Montaña es mucho decir, ¿qué tal peñón? -contestó el joven, apenas barbado, con deferencia en la voz.
Se conocían de tiempo atrás, desde que el joven era un niño que aprendía con los mayores las artes del comercio y la transportación. El beduino de barba rizada era famoso por su buen humor. Ahora sólo respondió, parco:
– Como se llame, con que la arena no le haya sepultado. ¿Crees que debemos seguir o virar nuestros pasos? Ya debimos haber encontrado el oasis desde ayer.
El joven seguía ciegamente al barbado. Si él estaba perdido… Le pegaron de golpe los tres días de tormenta, de respirar con trapos llenos de polvo, de temer por su vida, y los tres días de estar perdido, de sol inclemente, de temer por la vida del resto de la caravana.
— Nos vamos a morir, vamos a morir -comenzó a gritar el joven, sin que hubiera palabra que le hiciera entrar en razón.
Entonces el barbado levantó la mano diestra, la dejó caer pesada, abierta, sobre la mejilla del joven, a quien el dolor trajo de vuelta de la locura.
Muy callado, ofendido, el joven se retiró un momento. Apenas unos pasos más lejos, escribió en la arena: “Hoy mi mejor amigo me ha pegado una bofetada tremenda, injusta, innecesaria”.
Esa noche, ante el peligro de morir deshidratados, los beduinos decidieron arriesgarlo todo. Caminarían en paralelo, cubriendo el mayor campo posible. Irían de vuelta a buscar el oasis perdido.
Amanecía cuando el joven creyó ver en lo alto de una duna el color rojizo familiar del peñón que rodeaba el oasis. Con la emoción apuró los pasos y, al llegar a la piedra, resbaló allí donde quiso pararse. Fueron apenas tres metros de caída, directo al agua profunda, a lo más fresco del oasis. El joven no sabía nadar.
Cuando entregaba la vida al dios al que dedicó las oraciones, el joven sintió que le jalaban de los cabellos. De pronto había aire a su rededor, el sol pegaba en su cara. Escuchaba una tos que era la suya. Alrededor había muchas risas.
Los dos perdido habían encontrado al resto de la caravana.
Poco después, reparando en lo acontecido, el joven escribió en la piedra roja del oasis: “Hoy mi mejor amigo me ha salvado de morir ahogado”.
— Verás -dijo el joven beduino a su amigo-, he entendido que la amistad y la memoria tienen un juego. Si quiero que nuestra amistad dure por siempre, he de escribir en arena aquello que has hecho y me disgusta. Pero he de escribir en piedra aquello que te agradezco, las cosas por las que tener un amigo es un regalo de la vida.
Comparte



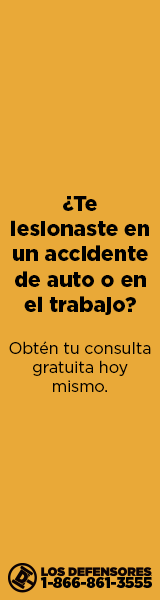
Siguenos en Redes Sociales
El Aviso Magazine El Aviso Magazine El Aviso Magazine